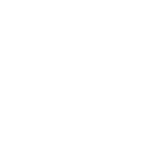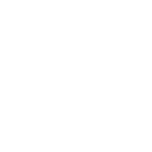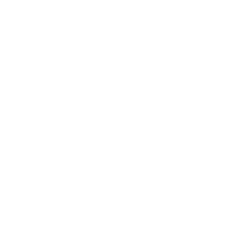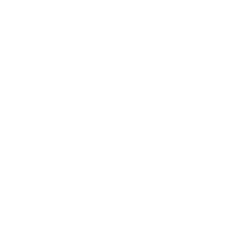Blog
Arrieros somos…Y en el camino del negocio andamos
Igual que en una tragedia de Shakespeare, las empresas familiares se cuestionan: “¿ser, o no ser, institucional? He ahí el dilema”.
Según estadísticas oficiales, 90% de los negocios en México son familiares (en Estados Unidos ese porcentaje llega a 95%). Y, por increíble que parezca, en la mayoría de las escuelas de negocios –honrosas excepciones a un lado– ese enorme mercado de agentes económicos no es objeto de estudio ni –menos aún– forma parte de sus programas académicos.
Los repetidores de ideas ajenas y los asistentes a los salones de las universidades (evité con toda intención llamarlos docentes y participantes) centran sus esfuerzos en abarcar un plan de estudios inflexible que sólo sirve –al menos en el papel– para atender las necesidades de las compañías grandes y/o multinacionales.
La parodia educativa llega al extremo de incluir materias plagadas de objetivos generales que pretenden desarrollar cierto número de competencias o habilidades en los asistentes que, ya en la práctica cotidiana, en realidad sólo les funcionan como paliativos de corto plazo (ocurrencias disfrazadas de presentaciones y proyectos, según ellos, adecuados para lograr una titulación) que, en lo absoluto, resuelven de fondo la urgente necesidad de elevar la competitividad nacional.
Y mientras esa simulación desperdicia el tiempo, dinero y esfuerzo (recursos limitados todos ellos) de los sujetos involucrados en el difícil arte de la enseñanza-aprendizaje, los micro y pequeños negocios familiares –protagonistas de la necesidad real de recibir una asesoría o acompañamiento empresarial académicamente bien sustentado– enfrentan con lo que tienen –y pueden– a los demonios de la globalización y del libre mercado.
¿Qué hacer, entonces? Sin duda urge, como nunca, una verdadera vinculación entre las empresas y universidades mexicanas, pero enfocada a institucionalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares (las incubadoras de negocios y los programas de emprendedores, a todas luces, no son ya el camino más pertinente).
México necesita que los negocios que son la base de su economía y generación de empleos no sólo sobrevivan; nuestro país requiere que también mejoren cualitativa y cuantitativamente, con el respectivo impacto positivo en el tejido social.
Ciudadanía corporativa
En algunos foros organizados por las grandes consultoras internacionales ya comienza a circular la idea de que las pequeñas y medianas empresas familiares (los micro negocios aún no entran en dicha conceptualización) tienen enormes posibilidades de transitar hacia la institucionalización de sus operaciones.
Y una manera de lograrlo –una herramienta para conseguirlo, al menos para el autor de la presente columna– sería ayudarlas a constituir un gobierno corporativo (pro homine, activo, involucrado, eficaz, efectivo, eficiente, ético, socialmente responsable…).
También ya es hora de que los economistas y financieros hagan a un lado su obsesión por cumplir a rajatabla con los índices macroeconómicos. Hoy, sin duda alguna, tiene más impacto ocuparse en la materialización de políticas económicas que favorezcan el trabajo digno o decente, tal y como lo ordena la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
México no es una nación pobre (¡difícil de creer!). En realidad, formamos parte de las economías más fuertes del mundo. El tema grave –lacerante, histórico– es que nuestro país tiene a millones de mexicanos en la pobreza debido a una pésima distribución de la riqueza.
De ahí la importancia de contar con mujeres y hombres de negocios decididos a formar parte de una nueva ciudadanía corporativa. De construir una comunidad institucionalizada de micro, pequeños y medianos empresarios dispuesta a asumir el reto de echarse a cuestas la gran tarea de romper con la mala práctica de monopolizar las utilidades (depositadas en las cuentas de muy pocos) y de democratizar las pérdidas (a cargo de los bolsillos empobrecidos de millones).